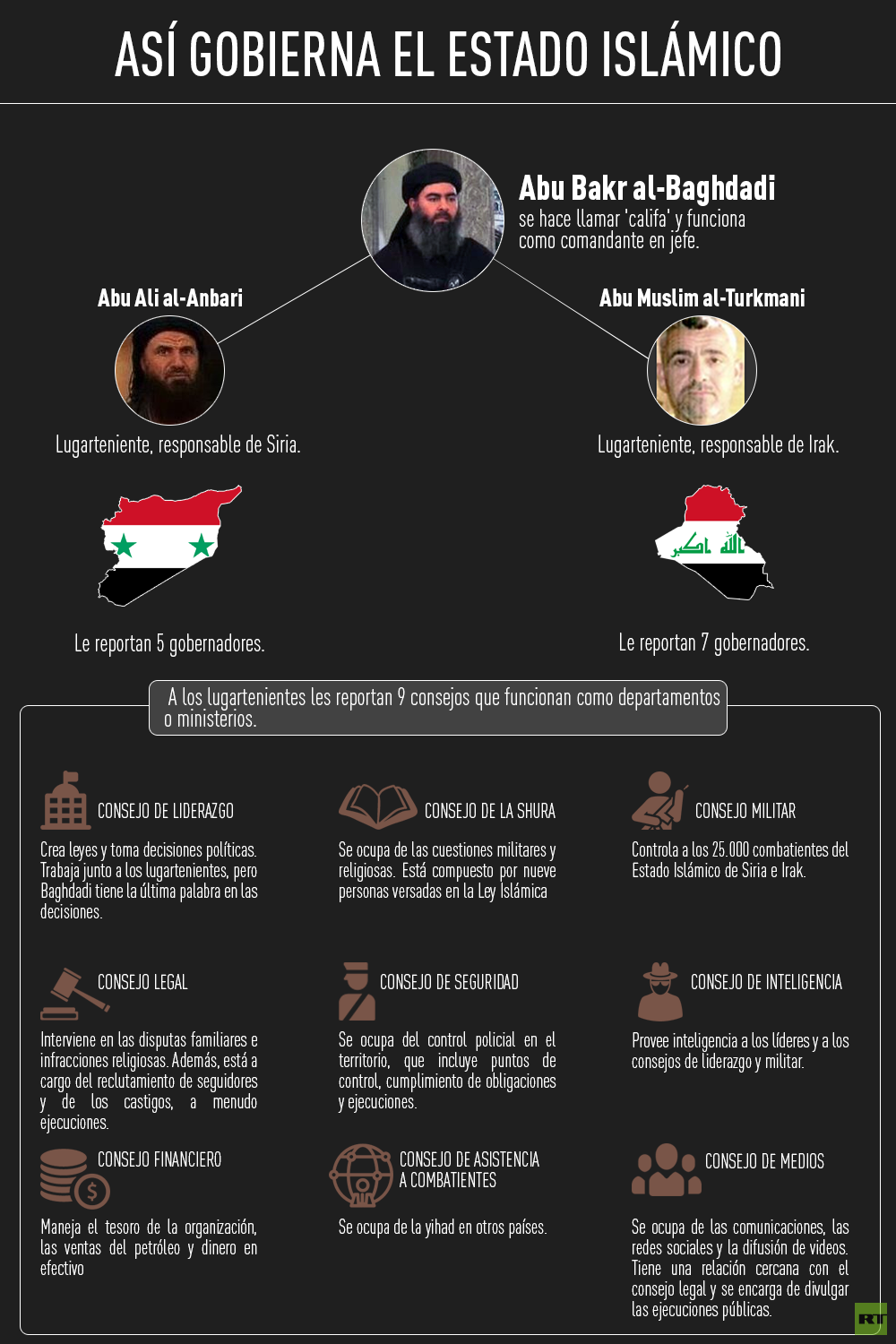LA HABANA. A principios de la década de los años 60s mi padre llegó a esta capital con la tarea de organizar y poner en marcha el único laboratorio encargado de chequear cualquier alimento que Cuba exportara y hasta tanto no le otorgaran una vivienda debíamos vivir en el Hotel Nacional de Cuba.
Espera que casi alcanzó un año en la habitación 705.
El hotel entonces era lo más parecido a una unidad militar. El flanco derecho de sus jardines estaba ocupado por una batería de ametralladoras antiaéreas muy famosas en esa época y que fueron bautizadas como las “cuatro bocas”. A pesar de sus habitaciones climatizadas, no era rara la noche en que los huéspedes despertáramos con el sonido intermitente de una vaina de obús llamando a los soldados a ocupar sus posiciones de combate. El acceso a las azoteas, donde se divisaba una de las mejores vistas del litoral habanero, también estaba ocupada por las referidas armas y estaba completamente prohibido subir a ella.
Mi padre tenía de manera gratuita los desayunos, almuerzos y comidas. Nosotros, mi madre y yo, debíamos abonar los consumos. En ese entonces, mi hermano se encontraba en el ejército, pero cerca de “casa”. Tanto, que en ocasiones mirábamos a lo alto de otro edificio, el Focsa, y al ver el movimiento oscilante del radar nos aseguraba que estaba en su puesto de combate.
Transcurrida la llamada Crisis de los Misiles o Crisis de Octubre, el país seguía en pie de guerra.
Esporádicamente, papá pedía un filete de carne y como si se tratase de una clandestina entrega de mensaje entre espías, lo depositaba con mucho sigilo en mi plato luego de un corte, digamos, de “cortesía”. Era tan honesto que así se comportaba. Tanto, que rechazó auténticas mansiones amuebladas y habilitadas con las pertenencias de sus antiguos dueños porque las consideraba excesivas e indignas de su condición campesina y revolucionaria.
Agua caliente en el desayuno
Procedíamos de Camagüey y en la limitada mudanza se vino con nosotros la libreta de abastecimientos que debió inscribirse o registrarse en un pequeño apartamento de la calle San Miguel, en Centro Habana, habitado por una prima de mi mamá y nunca en la habitación de un hotel.
Esto de la libreta o cartilla porque diariamente debía bajar a desayunar en la cafetería lata de leche condensada en mano, sentarme siempre en la misma banqueta de la barra y aguardar por que el recordado gentil camarero Jorge me trajera una taza con agua hirviente, café y par de tostadas con mantequilla. Quince centavos por tan suculento desayuno: cinco el café y diez las tostadas, que ante mi ruego de bastante mantequilla, cuando salían de la tostadora él introducía una brocha en un pote con ella derretida y las “pintaba” de pies a cabeza.
Buena persona este señor Jorge, que a falta de disponer de un compás para un trabajo de geografía donde debía llevar a escala los planetas que rodean al sol, con minuciosidad asiática se encargó de conseguirme ocho tapas de diferentes diámetros y así poder cumplir el deber escolar. En esos años ya se notaba claramente el desabastecimiento y encontrar un bolígrafo era como lo de la aguja en el pajar.
La dirección del hotel comprendía nuestra engorrosa situación. Entre las facilidades que nos dispensaba estaba permitirme traer a la piscina si bien no a toda el aula, sí a un par de alumnos de mi clase que disfrutaban a tope tan hermosa alberca al doblar de sus casas. Algunas veces, cuando el listado de invitados aumentaba, íbamos a la vieja piscina rectangular, la original cuando en 1930 abrió sus puertas el hotel.
En la mirilla de “tiro fijo”
El Hotel Nacional de Cuba es Monumento Nacional y encuestas prestigiosas lo sitúan entre los mejores del mundo. Para suerte y orgullo nacionalista no hay manos extranjeras en su administración. Es enteramente cubano y pertenece a la compañía Gran Caribe. Es de imaginar que por sus habitaciones y suites han pasado infinidad de grandes personajes de la cultura, la política, la economía, las ciencias, el crimen organizado y la farándula, principal y llamativo incentivo para atraer visitantes de categorías media a alta.
Aún debían correr los caballos en el hipódromo de Marianao. En una sección del lobby o vestíbulo, próxima a la entrada del cabaret Parisien (poco antes Casino Parisien), se podían ver los sueltos que anunciaban las carreras de caballos, así como en un estante, viejas promociones del ferry que hacía los viajes Cayo Hueso-La Habana y excursiones a la vecina Miami. Si la memoria no me falla, 39.99 pesos cubanos la ida y la vuelta. A menos de cien metros del estante, hacia la calle, justamente en 21 y O, estaba y continúa el bar restaurante Monseñor, hoy sin sus famosos violines y mucho menos con Bola de Nieve al piano.
Un hombre negro, simpático y siempre sonriente, era uno de los parqueadores del hotel. Lo tenían ataviado como un edecán presidencial. Hablaba perfectamente el inglés y el francés. Yo disfrutaba a su lado cuando recibía al conductor y las llaves del auto para trasladarlo hasta el cercano parqueo. En mis razonamientos infantiles no podía concebir que gente tan sabia para con los idiomas se dedicara a abrir y cerrar puertas para luego llevar el auto hasta el aparcamiento.
Merodeaba los diez años de edad. Por Reyes recibí una réplica de una ametralladora de asalto que hasta que causó baja definitiva por las baterías y piedras de encendedor que simulaban los destellos de los disparos, inundaba de tiros todo el inmueble.
Cierta vez fui llamado por un hombre que ya conocía de vista. Permanecía sentado en uno de los cómodos sofás del lobby. Me recibió con una sonrisa para solicitar ver el artilugio. La examinó con esmero e hizo varias piruetas de su uso en combate. Encomió el arma para luego extenderme su mano amiga. Lo recuerdo alto, barbudo y de complexión entre fuerte y delgado. Justo en ese instante llegaba mi padre que lo saludó como a un vecino. Subimos juntos a la habitación. Ya dentro de ella me dijo: “Acabas de conocer el comandante guerrillero Marulanda.”
Lo menos que todos pensábamos entonces es que a sólo unos pocos kilómetros del Nacional, se firmaría allí, cincuenta y un años después, la paz en Colombia. Increíble cómo el tiempo juega con nosotros.
Con dos pies derechos
Enrique Figuerola era (y lo sigue siendo) otro de los famosos, esta vez conocido, de la época. Un as de la velocidad en los 100 metros planos el ”Fígaro”, un orgullo para todos. Su boda fue en el Salón Aguiar poco tiempo después de haber logrado la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 tras enconada lucha con el estadounidense Bob Hayes que finalizó con 10 segundos “flat” y él, 10: 2. Mi padre insistió en que debía conocerle y le partió hacia arriba a un hombre trajeado que fumaba cerca de un ascensor. Con todo el respeto le explicó que yo deseaba conocerlo, felicitarlo y estrecharle la mano. El tipo, sorprendido y sonriente, le aclaró que no era Figuerola, sino un pariente. Como por arte de magia llamó a otro que no estaba muy lejos y le dijo: “Enriquito, estas personas te quieren felicitar”. Figuerola nos invitó a la celebración pero ignoro por qué motivos no fuimos al festejo.
Mi padre tuvo que viajar a Bulgaria. Los búlgaros le estaban haciendo rechazo a nuestras conservas. Entre ellas, las rodajas de piña en almíbar o las tan solícitas barras de dulce de guayaba. Por un simple procedimiento ante la embajada cubana en Sofía se podía haber llegado a las causas de la inapetencia balcánica: muy azucaradas. De todas formas, el Ministro de la Industria Alimenticia optó por enviarlo para que pusiera pies en tierra de un país socialista y lo conociera de primera mano. De allá trajo esos extractos de perfumes de rosas para mi madre que venían en el interior de unas piezas de madera que simulaban algo parecido a las torres del Kremlin moscovita, unos collares y un par de tenis que por inexperiencia de cómo vendían los búlgaros, resultaron dos pies derechos. Poco tiempo después fueron robados de la habitación un collar y un perfume de rosas. Parece que el amigo o la amiga de lo ajeno entendían de zapatos porque mis tenis permanecieron intactos. Hay que apuntar que tal eran las necesidades que no pocas veces caminaba y corría con dificultad por pasillos, salones y jardines con dos pies derechos.
Mi último recuerdo que conservo por su valor (otros se han borrado del “disco duro” cerebral) fue el del 11 de septiembre de 2001 cuando volaron las Torres Gemelas del World Trade Center. Estaba en un desayuno de trabajo cuando recibí una llamada de un colega en Estados Unidos que deseaba conocer mis impresiones sobre aquella barbaridad. Salí a los jardines, miré hacia la antigua habitación para exponerle mis ideas.
De todas las remembranzas, la única que siempre me acompaña cada vez que debo visitar el hotel, es ese sonido insistente de una vaina de obús convocando a la llamada “posición uno” en términos militares, mientras a mi alrededor, cerveza, mojito o Cuba libre en mano, los turistas disfrutan de sus jardines, soportales, terrazas y el inigualable paisaje de uno de los paseos marítimos más bellos del mundo.
Progreso Semanal/ Weekly autoriza la reproducción total o parcial de los artículos de nuestros periodistas siempre y cuando se identifique la fuente y el autor.